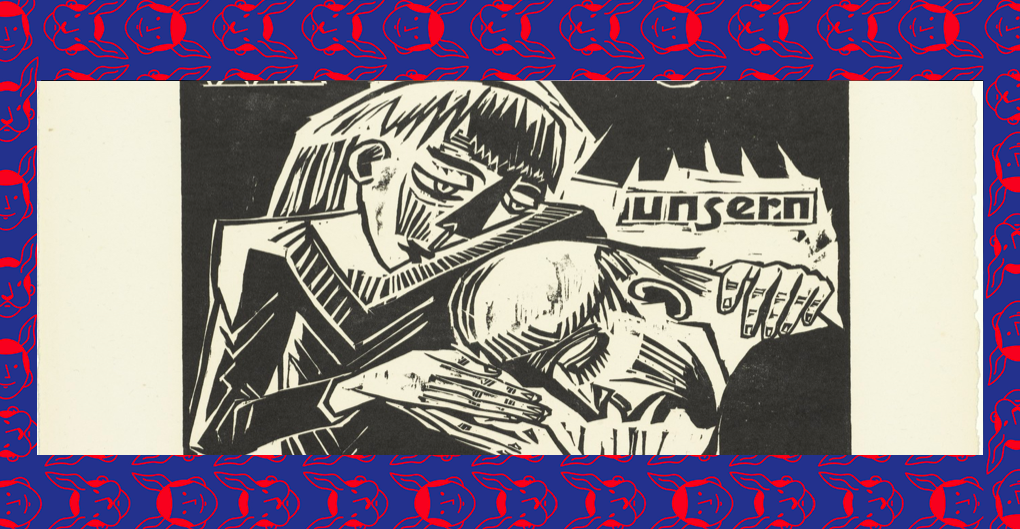Todo empezó en una junta ridícula que se organizó a unas pocas cuadras de mi oficina. Trató sobre un armatoste del futuro que se controla a través de la voz. Era una sala amplia y odié cada minuto que pasé ahí dentro. Mientras que el aparato hablaba y todos lo escuchaban, yo me sentía solo, silenciado, prestándole atención a un cuadrito blanco con la voz más fría que yo había escuchado. Los tonos azulados de alrededor contrastaban con mi interior, rojizo. Sentía que mi voz quería salir, pero no se lo permitía. El espacio era demasiado tranquilo para hacerlo.
Cuando salí, volteé al cielo y no logré ver nada. Me despedí con una serie de sonrisas fingidas y me alejé del lugar, tan rápido como pude, mirando hacia el piso cada que daba un paso nuevo. Sentía a la tierra con mis botas, sucias, cada que la pisaba. Grisácea, sin sabor, como yo. Acababa de atravesar por uno de los rechazos más decepcionantes de mi vida. Mi estómago seguía ardiendo mientras pensaba en las cosas que le había escrito a esta mujer la noche anterior, ahogado por la frustración y el enojo de alguien que no se puede controlar a sí mismo.
-TE ODIO- le dije mientras me arrepentía al decírselo. Un golpe rápido, auto-propinado y que no pude esquivar. Fue un mensaje tan natural que estaba decepcionado, pensando que la única razón por la cual lo hice fue porque quería crearle dolor. Solía creer que lo único que quería era apoyarla, cuando no era así. Mi fuente de devoción se había caído, al igual que la imagen que tenía de mí mismo. Había revelado mi verdadero rostro.
-Odio mis pies, odio mis brazos, odios mis labios y lo que digo con ellos. Odio lo que soy y lo que pienso-, repetía mientras llegaba al edificio donde trabajaba. -No sirvo para nada, soy un egoísta y una persona a quien es imposible amar-, gritaba dentro de mi cabeza cuando llegué a la puerta de la oficina, una luz empezó a cegarme y escuché una llama de auxilio.
-HELP-, -HELP-, se repetía a lo lejos. Salí corriendo hacia aquella dirección y me encontré con un hombre alto, sin cabello y de tez obscura. Vestía con una camisa rota, le faltaba un zapato y sus jeans estaban parchados. -Do you speak english? I need help-, dijo tan rápido que sus palabras se tropezaban. -Claro que sí-, le mencioné, en inglés, mientras él me decía que no tenía nada que temer -aunque soy negro, no soy malvado-, declaró, -no soy como aquellos de los Estados Unidos. Yo soy educado, no temas-, mencionó, entre lágrimas, mientras yo le repetía que no tenía que decirme nada de eso, no le tenía miedo. Me sonrió y me vio con unos ojos repletos de amor. Me contagió y escuché todo lo que quiso compartirme.
Él había crecido en un país de África como un trabajador honorable. Tenía una vida hecha, una esposa a quien amaba y con quien contrajo matrimonio a través de la fe musulmana. Una mujer a quien adoraba con su vida, pero que lamentablemente fue acribillada por un grupo radical que la asesinó frente a sus ojos y lo golpeó hasta dejarlo al borde de la muerte. Aterrado por su vida, decidió dejar todo atrás y encontrar refugio en un país distante: México, a donde llegó junto a unos cuantos niños, también refugiados de su país.
Mientras me describía su trayecto, no podía separar mi cabeza de las imágenes de violencia, desesperanza y odio que debió resultar de todo lo que este hombre había vivido. Me mostró sus moretones y la cicatriz de la bala que le había atravesado el hombro; describió cómo su mujer había perdido la vida, chorreando sangre por todo el cuerpo. Pero, pese a todo esto, él se veía contento. No cargaba con el mismo odio que yo tenía por mí mismo. Por el contrario, se veía resuelto.
Estaba buscando ayuda porque el gobierno mexicano acababa de recortar los apoyos económicos a los inmigrantes y no tenía con qué alimentar a los niños que tenía a su cuidado. Le entregué un billete de 500 pesos. -¿Qué es esto, cuántos tacos podré comprar con esto?-, me preguntó. Yo le contesté que aproximadamente cien. Me dijo que no podía aceptarlo, pero insistí y me abrazó con fuerza. Me dijo que estaba muy feliz de haberme encontrado, había estado pidiendo ayuda por horas y nadie se detuvo a ver qué estaba pasando, nadie se acercó a él.
-Le agradezco al mundo por tu existencia y le agradezco a tu madre por haber criado a un verdadero hombre-, mencionó mientras me rompía el corazón. Ya no era el tipo decepcionante de antes. No era solo odio. -Yo creo en la reencarnación y estoy seguro de que te conozco desde hace mucho tiempo. Estoy seguro de que eres mi hermano de otra vida y que nos reencontraremos-, dijo, mientras yo lo veía, maravillado por su felicidad.
Él estiraba sus brazos de un lado a otro, se movía alrededor de mí como un niño y no paraba de sonreír mientras me contaba sus creencias. -Cuando te sientas perdido, recuerda el momento en el cual fuiste un niño y pregúntate, ¿qué quería hacer de mi vida en ese momento? Eso siempre te dirigirá al buen camino-, mencionó, al mismo tiempo que me decía que él solía ser una persona rica, pero que lo material siempre viene y va. -Lo importante no es lo material, los hombres son lo que importan. Mira a la gente de Bellas Artes, todos se reúnen para hacer esa hermosa música, pero ninguno podría hacerla por sí mismo, todos aportan-. Y así fue como sentí al mundo, un lugar en donde todo pasa por una razón y en el cual todo está conectado.
El hombre se despidió con un fuerte abrazo -ya nos veremos, nos veremos pronto hermano-, me dijo y salió corriendo tras una hora de conversación. Lo vi, alejarse, y me sentí puro de nuevo. Sentí su amor y me sentí amado. Entonces volteé al cielo, aun con el corazón palpitando calor a causa de nuestro abrazo. Rojo color sangre. Vi directamente a la luz del sol y me di cuenta de con quién acababa de hablar. Como una idea recién disparada a mi cabeza, la salpicadura de sesos tenía escrito el nombre de aquel hombre: Dios.